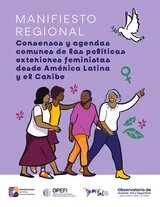La política exterior feminista se crea en una paradoja: busca desmantelar las estructuras que producen desigualdad, al mismo tiempo que se formula dentro del Estado que las sostiene. El Estado moderno hace posible la imposición de estas jerarquías y su (re)producción. Esto nos lleva a cuestionar los límites de la política exterior feminista: ¿Qué significa que un Estado declare una agenda feminista? ¿Qué luchas caben en esa declaración y cuáles quedan fuera? ¿Quién puede hablar en nombre del feminismo cuando es el Estado quien convoca?

Nombrar “feminista” a una política exterior no es un simple acto de lenguaje. Es un desplazamiento, un cuestionamiento a la neutralidad en la que se construye la política global. Hablar de una política exterior feminista (PEF) es abrir un debate sobre horizontes de sentido, saberes que se consideran válidos y sobre quién tiene el poder de decidir. En México, la PEF fue anunciada en septiembre de 2019 durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y formalizada en 2020 por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Se presentó como un “conjunto de principios” para reducir las desigualdades de género y construir una sociedad más justa, y se propusieron cinco ejes: liderazgo internacional en igualdad de género, paridad en la SRE, erradicación de la violencia, visibilización de las aportaciones de las mujeres y una perspectiva interseccional. En documentos como el Programa Sectorial 2025-2030, la SRE señala que la PEF atraviesa todos los niveles de la política exterior —multilateral, bilateral, regional, de cooperación, diplomacia pública y consular— y que incorporar la perspectiva de género fortalece las políticas públicas. Además, afirma que ante al contexto actual, marcado por una resistencia al avance de los derechos de las mujeres, el Estado mexicano declara su compromiso con la eliminación de la violencia y la discriminación, mencionando a migrantes, refugiadas, indígenas, afrodescendientes, niñas, adultas mayores y personas LGBTI.
¿Feminismo de Estado?
La PEF del gobierno mexicano se ha enfocado, sobre todo, en dos ámbitos: los foros multilaterales y las políticas internas. Por un lado, la SRE promueve la igualdad de género en diversas agendas globales e impulsa la agenda de cuidados en América Latina, vinculando la sostenibilidad de la vida y del planeta. Por otro, implementa concursos de ingreso y ascenso con acciones afirmativas, diagnósticos de participación de mujeres en el Servicio Exterior Mexicano, protocolos para atender el acoso y el hostigamiento sexual y medidas para avanzar en la paridad. Incluso reformas constitucionales —como el artículo 4, que garantiza la igualdad sustantiva, y el 41, que establece la paridad en la administración pública— se presentan como evidencia de una política feminista.
Estas acciones son importantes, pero aún limitadas, ya que la PEF se crea en una paradoja: busca desmantelar las estructuras que producen desigualdad, al mismo tiempo que se formula dentro del Estado que las sostiene. El Estado moderno hace posible la imposición de estas jerarquías y su (re)producción. Esto nos lleva a cuestionar los límites de la política exterior feminista: ¿Qué significa que un Estado declare una agenda feminista? ¿Qué luchas caben en esa declaración y cuáles quedan fuera? ¿Quién puede hablar en nombre del feminismo cuando es el Estado quien convoca?
La participación de la sociedad civil —entendida de manera amplia como organizaciones, expertas, académicas, movimientos de base— es la condición indispensable para que la política no repita la violencia y desigualdad que propone eliminar. Sin un diálogo amplio, crítico y horizontal, la PEF puede convertirse en un nuevo instrumento de cooptación: una etiqueta que legitime a los Estados mientras todo permanece igual. Solo una construcción colectiva, articulada desde las luchas que resisten en los márgenes, puede abrir las fisuras necesarias para imaginar formas de relación que no reproduzcan la lógica colonial que nos ha traído hasta aquí. Diseñar una PEF “desde arriba” corre el riesgo de convertirse en apropiación de demandas históricas, sirviendo más para legitimar gobiernos que para transformar las condiciones de vida de quienes busca beneficiar.
En México, hubo una falta de participación de la sociedad civil al momento del anuncio y durante el diseño de la PEF. La ausencia de consulta no es un detalle menor: determina qué temas se priorizan, qué agendas se ignoran y quiénes quedan incluidos o excluidos de la definición de lo que es una política exterior feminista. La retórica de “articulación desde el Sur global” y de “enfoque interseccional” no se traduce en transformaciones concretas para los grupos históricamente vulnerados.
Por ello, en 2023, un colectivo de académicas, activistas, expertas y representantes de organizaciones sociales conformamos la Red Mexicana de Política Exterior Feminista. La Red fue convocada por integrantes de la oficina local de la Fundación Friedrich Ebert, el Observatorio Mexicano de Política Exterior Feminista y la Internacional Feminista. Al día de hoy, reúne a más de cuarenta personas que representan organizaciones de la sociedad civil, activistas, académicas y expertas, que comparten el interés por contribuir teórica y políticamente a la construcción de una política exterior feminista que sea efectiva en el combate de las desigualdades.
La Red mexicana tiene representación de organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, los derechos económicos y sociales, la sustentabilidad y la lucha contra la injusticia. Es el caso de Amnistía Internacional, Oxfam, la Fundación Avina, la Fundación Friedrich Ebert y la Fundación Heinrich Böll. Entre las organizaciones locales están representadas, entre otras, las luchas por los derechos de las mujeres migrantes, los derechos sexuales y reproductivos, las justicias en plural y los cuidados. Como explica Dinorah Arceta, activista por los derechos de las personas migrantes:
“soy integrante de la RMPEF porque estoy convencida de que los principios feministas y la ética del cuidado deben guiar todos los aspectos de la política exterior de México. En el caso de las mujeres migrantes y refugiadas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene responsabilidades clave como los procesos de naturalización, la emisión de pasaportes, la documentación de identidad en el exterior, la protección consular y el fortalecimiento de comunidades de mujeres fuera del país. Estas acciones implican un contacto directo con las personas, y si no se realizan desde un enfoque centrado en sus historias y dignidad, se corre el riesgo de reproducir violencias institucionales y prácticas discriminatorias”.
También formamos parte de la Red académicas mexicanas trabajando críticamente el tema de las políticas exteriores feministas en distintas partes del mundo, y diversas ex funcionarias públicas, incluyendo a quien fuera la embajadora de México frente a la Misión Permanente ante las Naciones Unidas —Yanerit Morgan. Para Morgan, embajadora en retiro, unirse a la Red significa la oportunidad de aportar su experiencia directamente involucrada en la Política Exterior Feminista, ahora trabajando en el ámbito académico.
Para la Red, una política exterior feminista estatal necesariamente requiere de ejercicios de diálogo y participación que incluyan a los diversos actores afectados. No hacerlo, además de incumplir con los propios marcos institucionales para la definición de políticas públicas, como ha denunciado la organización EQUIS, resulta en la vacuidad o en la contradicción con otros principios gubernamentales. Es notablemente el caso de la militarización de la seguridad pública o el recorte de presupuesto a programas nacionales que buscan combatir la violencia de género al interior del país, como explica Daira Arana de Global Thought, también integrante de la Red.
El trazo colectivo de una hoja de ruta
El objetivo de la Red es articular los distintos esfuerzos que ya realizábamos en torno a la política exterior feminista, ya fuera de manera directa o indirecta, y reflexionar sobre cómo la PEF podía orientar nuestras acciones y, al mismo tiempo, cómo nuestras prácticas podían incidir en la construcción de una política exterior genuinamente feminista. Partimos de la premisa de que una política exterior que se nombra feminista no puede reducirse a gestos simbólicos ni a declaraciones retóricas. Debe construirse desde la participación plural, la transparencia y un enfoque interseccional que identifique y confronte las causas estructurales de la opresión. Esto exige cuestionar las jerarquías de poder que atraviesan al Estado, los discursos oficiales y los espacios internacionales, así como asegurar que las voces históricamente silenciadas tengan lugar en la definición de prioridades, estrategias y mecanismos de rendición de cuentas.
Definir los acuerdos que guían la actuación de la Red no ha sido sencillo. Ha requerido llegar a consensos entre los posicionamientos personales o institucionales de las integrantes de la Red con respecto a la cooperación con el Estado, así como la jerarquización de los temas que en principio persiguen el feminismo y el multilateralismo. En el fondo esto ha implicado discutir largamente la necesidad y formas de construir alianzas, al tiempo que mantener la convicción del potencial para transformar el panorama internacional que alberga en sí una política exterior feminista.
La Red mexicana ha construido una agenda basada en el feminismo interseccional. Como explica nuestro manifiesto:
“Rechazamos proyectos de políticas exteriores feministas que universalicen y simplifiquen la experiencia de ser mujer o que instrumentalicen a los feminismos”.
Esta es una crítica histórica de los feminismos del Sur global a la forma en que instancias del Norte, pero también instituciones del propio Sur, suscriben el feminismo sin comprometerse con una ética de igualdad radical y más bien reproduciendo la colonialidad. Como han escrito Daniela Philipson y Ana Velasco, en el caso de la política exterior feminista esto es claro en tres frentes: la “tokenización” o exclusión de perspectivas del Sur global, la producción de conocimiento que responde a lógicas de mercado y la expresión de jerarquías en el acceso diferenciado al financiamiento. El compromiso de la Red es con una política exterior feminista basada en la horizontalidad, el respeto y la integración de las minorías históricamente excluidas. Su misión fundamental es la construcción de un orden global que no esté cimentado sobre estructuras de dominación. Así, además de involucrarse en ejercicios de vigilancia y rendición de cuentas, la Red se ha propuesto construir una agenda que contribuya a los retos que enfrenta el Sur global en su conjunto, particularmente la precariedad económica, la desigualdad, la violencia, la crisis climática y la erosión de las instituciones multilaterales y los principios del derecho internacional.
Nuestra visión es consolidarnos como un referente crítico para el análisis y la implementación de una política exterior que refleje de manera auténtica los principios del feminismo decolonial e interseccional, promoviendo alianzas con otras redes globales y fortaleciendo la capacidad de incidencia desde el Sur global. Nos guía un diálogo horizontal, plural e incluyente, basado en la construcción colectiva y en la redistribución del poder, no como ideal abstracto, sino como práctica cotidiana que desafía la concentración de decisiones y el monopolio del saber. En este sentido, constituimos a la Red como un espacio de resistencia y vigilancia, capaz de transformar la PEF en una herramienta que desmantele las jerarquías que organizan tanto las relaciones internacionales como las vidas de quienes han sido históricamente marginadas.
Definimos la PEF como una estrategia estatal inclusiva y plural que se construye en colaboración con sociedad civil, activistas, movimientos sociales y comunidades de conocimiento. Reconocemos que las dinámicas que estructuran los Estados y las relaciones globales están enraizadas en jerarquías de género, sexualidad, raza y clase, todas ellas producto y herencia de la colonialidad. Por ello, el objetivo de una PEF no puede ser otro que el desmantelamiento de esas estructuras de dominación, para replantear las prioridades globales y redefinir las prácticas de la política internacional. Con un enfoque interseccional y decolonial, nuestra propuesta busca reparar a los grupos históricamente vulnerados y amplificar las voces sistemáticamente silenciadas, mediante procesos transparentes, evaluaciones periódicas y mecanismos de rendición de cuentas. Entendemos que la interseccionalidad no es un agregado de identidades; es imbricación de opresiones que debe ser entendida de forma contextual y con el objetivo de articular políticas, no de homogenizar identidades ni jerarquizar categorías.
Desde nuestra mirada situada y convencidas que una PEF no puede imponerse desde arriba, nos hemos involucrado en los espacios donde esta política se está construyendo, para cuestionar sus límites y proponer otras formas de construcción. Durante la III Conferencia Ministerial sobre Política Exterior Feminista, realizada del 1 al 3 de julio de 2024 en la Ciudad de México, decidimos organizar un evento paralelo que se situara desde otra perspectiva: la de quienes viven las políticas y las jerarquías que estas reproducen, y no solo la de quienes las definen desde el gobierno. La intención fue democratizar los espacios de debate y señalar que, aunque las conferencias ministeriales son relevantes como lugares de acuerdo político, no agotan la construcción de la PEF. Las declaraciones de alto nivel tienen visibilidad y repercusión, pero la verdadera transformación requiere escuchar, reconocer y poner en el centro las demandas de las personas a quienes se supone están dirigidas las políticas. La participación de la sociedad civil no puede reducirse a ocupar espacios donde las agendas ya están definidas; su presencia debe implicar co-construcción, la posibilidad de introducir temas que los acuerdos oficiales excluyen por conveniencias políticas o resistencias institucionales.
El evento paralelo se enfocó en cuestionar qué significa construir una PEF desde el Sur global, entendida no como una categoría geográfica sino como una posición epistemológica que interpela los saberes dominantes, desafía la colonialidad del conocimiento y reivindica la experiencia situada de quienes históricamente han sido silenciadas. Se discutió la necesidad de colocar los derechos sexuales y reproductivos en el centro de cualquier política exterior feminista, así como de replantear la comprensión de la justicia fiscal y punitiva desde una mirada que reconozca las estructuras de poder que generan desigualdad y violencia. Estos no son los únicos temas relevantes, pero marcaron el inicio de un diálogo distinto, orientado hacia una práctica de PEF que no se limite a la retórica ni a la representación simbólica.
El evento estuvo abierto a todas las personas interesadas —incluidas quienes participaban en la Conferencia Ministerial— y se transmitió en vivo para garantizar que quienes no podían asistir de manera presencial también formaran parte del proceso. Creamos este espacio como un punto de partida: fue la primera vez que nos articulamos como colectivo para poner en práctica lo que llamamos una PEF horizontal e incluyente, basada en el diálogo, la corresponsabilidad y la construcción de agendas que surjan desde las necesidades, experiencias y saberes de quienes están en los márgenes del poder.
Diálogos desde América Latina y el Caribe
La Red es plenamente consciente de que América Latina está en un momento inestable. La región se encuentra sumergida en presiones por la disputa entre China y Estados Unidos por influir económica y geopolíticamente en el territorio, es acechada por una ultraderecha que capitaliza el descontento social y en diversos países se estrecha el espacio democrático. De cara a esto, voces de izquierda buscan activamente afirmar la independencia de la región y salvaguardar los valores progresistas. Es en este contexto que los gobiernos de México, Chile y Colombia han adoptado políticas exteriores feministas. Sin embargo, además de las deficiencias en estas políticas comentadas antes, a nivel intergubernamental no se ha logrado articular una voz organizada e influyente que permita, desde la visión de la PEF, representar los intereses de América Latina y el Caribe.
Para nutrir una estrategia de PEF regional basada en el feminismo decolonial y antirracista, la Red ha unido fuerzas con aliadas en Chile, Colombia y Brasil. Para Sebastián Hincapié del Proyecto para la Política Exterior Feminista en América Latina (PEFAL) de Nueva Política Exterior, un centro de estudios dedicado a la política exterior de Chile y América Latina:
“colaborar con la Red mexicana fortalece la construcción horizontal de políticas exteriores feministas en América Latina, uniendo nuestras experiencias para impulsar perspectivas feministas, inclusivas y transformadoras”.
Así, la Red Mexicana, PEFAL de Chile, el Observatorio de Mujeres, Paz y Seguridad para América Latina y el Caribe de Colombia y el Observatorio de Política Exterior Feminista Inclusiva de Brasil se han aliado para proponer una serie de ejes temáticos y agendas compartidas sobre las cuales trabajar en el mediano plazo.
El manifiesto común que han lanzado las cuatro redes tiene propuestas fundamentales para hacer frente a los retos que enfrenta la región. Entre ellas, transformar las nociones de seguridad hacia una ética del cuidado y adoptar mecanismos alternativos a los modelos punitivos, tales como la institucionalización de la justicia restaurativa, la mediación comunitaria y el fortalecimiento del tejido social. Frente al reto de la migración, busca replantear el derecho a desplazarse “superando la narrativa necropolítica, mercantilista, criminalizante y militar, para centrarse en la vida, la dignidad, el cuidado, los vínculos comunitarios y la reparación”. En el caso de las estrategias para enfrentar la amenaza climática, hace un llamado a la participación de actores no estatales, como organizaciones feministas, pueblos indígenas, afrodescendientes, juventudes e infancias. Novedosamente, propone también dejar de depender de la buena voluntad de cooperantes internacionales del Norte global para financiar las agendas de derechos humanos y en su lugar promover reformas estructurales del sistema tributario.
Una verdadera PEF requiere mecanismos claros de rendición de cuentas y de participación que permitan a los movimientos sociales, a las organizaciones comunitarias y a las personas expertas en terreno influir en la construcción, implementación y evaluación de la política. Esta tensión entre la declaración estatal y la práctica real pone en evidencia que los discursos de política exterior feminista pueden funcionar como un instrumento de administración de la desigualdad si no se desplaza el poder y se cuestiona quién define los problemas, las soluciones y los sujetos de la política. La PEF no puede limitarse a un ejercicio diplomático; debe traducirse en una construcción colectiva y situada, que reconozca la diversidad de experiencias y amplifique las voces históricamente silenciadas.
La Red Mexicana de Política Exterior Feminista y sus aliadas en la región han tratado una hoja de ruta clara. Su ambición es del tamaño de las crisis que enfrenta la convivencia internacional. En un momento de redefinición de la PEF, los gobiernos harán bien en escucharlas.